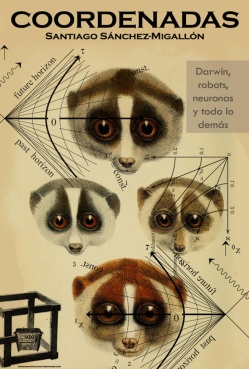Hace tiempo que renuncié a la ilusa idea de llevar una vida plenamente racional. Renuncié a la posibilidad de hacer todas las cosas siguiendo un plan que maximice beneficios y minimice pérdidas. En primer lugar porque es imposible estar constantemente analizando todo para después actuar. Lleva demasiado tiempo, de modo que, al final, aparte de ser algo agotador, no llega a ser práctico. En muchas ocasiones, resulta más rentable ser algo más impulsivo y lanzarse al vacío partiendo de información parcial o insuficiente, que estar demasiado tiempo reuniendo toda la información necesaria, evaluarla y planificar la acción. Y, en segundo lugar, porque a uno no siempre le gusta hacer las cosas del modo más racional posible. A uno le gusta, muchas veces, hacer las cosas, a «su manera» aunque esa manera no sea la mejor. A mí, por ejemplo, me gusta quedarme leyendo por la noche hasta bien pasada la madrugada. Al día siguiente tengo que levantarme temprano por lo que duermo poco y cuando suena el despertador pienso seriamente en el suicidio. Me convendría más desplazar esas horas de lectura a otro momento del día y acostarme más temprano. Pero no, no lo hago ni lo haré. Esa es mi manera de hacer las cosas a pesar de ser un poco irracional.
Sin embargo, esto no implica que uno deba llevar una vida absurda sin ningún tipo de planificación. El economista norteamericano Thomas Schelling nos ofrece una buena estrategia de actuación conocida como quemar las naves en honor a la decisión de Hernán Cortés durante la conquista de México. Schelling publicó su famoso libro La estrategia del conflicto con el fin de aplicar la teoría de juegos a los enfrentamientos entre países en el marco de la Guerra Fría. Una nación en guerra tiene varias opciones estratégicas para atacar a su enemigo. Quemar las naves significa eliminar alguna de ellas para reforzar la posición de las otras. Cortés barrenó sus barcos haciendo imposible que sus soldados pudieran desertar, dejando como única opción seguirle hasta el final en su rebelión contra la corona española.
Schelling llevó más lejos su estudio trascendiendo los análisis bélicos hacia situaciones de la vida cotidiana. Tal y como estudió el psicólogo Kurt Lewin, los individuos están continuamente teniendo que enfrentarse a conflictos interiores: ¿hago dieta y cuido de mi salud o me como otro bocado de este jugoso pastel? ¿Elijo a Claudia, que es muy atractiva pero tiene muy mal genio, o a Lucía, que no es tan atractiva pero es muy inteligente? ¿Dejo de fumar o me tomo otro apetecible cigarrillo con el café? No saber qué hacer o elegir siempre la peor opción genera frustración y baja la autoestima.
¿Cómo aplicar la estrategia de Schelling a nuestra vida? Eliminando opciones. Si quiero hacer dieta será buena estrategia no tener pasteles en el frigorífico de casa, si Claudia no me conviene puedo borrar su número de mi móvil o no comprar tabaco ni salir a tomar café pueden ser buenas opciones para evitar la tentación de fumar. Me gusta esta estrategia porque tiene muy en cuenta el hecho de que hay fuerzas que dominan nuestra conducta más que nuestra racionalidad. No siempre somos dueños de nosotros mismos y, muchas veces, elegimos la peor opción aún a sabiendas de que lo es. Contra esto mejor quemar las naves.