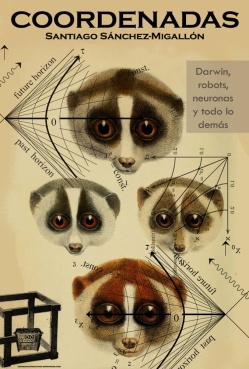Una de las concepciones más clásicas, y comentadas, del conocimiento es la expuesta por Platón en el Teeteto. Allí define conocimiento como «una creencia verdadera con un logos«, o traducido al cristiano, «una creencia verdadera justificada mediante razones». Expresado en forma lógica tendría esta forma:
Un individuo S conoce la proposición P si y solo si:
- P es verdadera.
- S cree que P.
- La creencia de S en P está justificada.
Parece algo muy razonable. Si quitamos cualquiera de estas condiciones el asunto se queda muy cojo. Si quitamos 1, no estaríamos ante conocimiento sino solo ante la opinión de P. Si quitamos 2 estaríamos ante el absurdo de que S tiene razones para creer en P y aún así no cree en ella (lo cual, si lo pensamos bien, quizá nos pasa muy a menudo pues solemos ser más dogmáticos de lo que creemos). Y si quitamos 3, estaríamos ante actos de fe: creer sin ninguna justificación, lo cual tampoco es conocimiento ¿Añadiríamos o quitaríamos alguna condición? Parece que no.
Pues la cosa puede complicarse, y mucho. En 1963, el filósofo norteamericano Edmund Gettier publicó un artículo de apenas tres páginas titulado «Is Justified True Belief Knowledge?» que puso todo patas arriba. Allí nos pone varios contraejemplos en los que se cumplen con claridad las tres condiciones, pero que nadie describiría como auténtico conocimiento. Veamos el primer ejemplo:
Smith y Jones son dos candidatos a un puesto de trabajo. Smith tiene evidencia de la siguiente proposición:
«Jones es el hombre que obtendrá el empleo, y Jones tiene diez monedas en su bolsillo».
Smith cuenta con dos evidencias: habló con el director de la empresa y éste le dijo que, finalmente, Jones obtendría el puesto de trabajo; y el propio Smith había contado las monedas del bolsillo de Jones. Haciendo una inferencia lógica impecable podemos deducir:
«El hombre que obtendrá el empleo tiene diez monedas en su bolsillo».
Pero resulta que, al final, es Smith el que consigue el puesto de trabajo y, por pura causalidad, cuenta las monedas que tiene en el bolsillo y resulta que tenía exactamente diez. Y a pesar de este cambio repentino la proposición anterior sigue siendo completamente verdadera. Entonces, se cumplen todas las condiciones clásicas de Platón pero, ¿diríamos que estamos ante auténtico conocimiento? La proposición es cierta pero por razones equivocadas… ¡Nadie diría que un resultado cierto al que se llega por mera suerte es auténtico conocimiento!
Vamos al segundo ejemplo que da Gettier en su breve artículo. De nuevo, Smith tiene evidencias a favor de esta proposición:
«Jones es propietario de un Ford».
Supongamos que lo ha visto siempre conduciendo ese coche. Entonces, Smith infiere, de nuevo impecablemente, lo siguiente:
«O Jones es propietario de un Ford o Brown está en Brest-Litovsk».
Smith no tiene ni la más remota idea de donde está su otro amigo Brown, pero supone que no estará en Bielorrusia. Así, esta nueva proposición cumple todas las condiciones de Platón, por lo que parece que estamos ante conocimiento genuino. Sin embargo, resulta que Smith estaba equivocado ya que el Ford de Jones es alquilado y que, además, casualidad de las casualidades, Brown está verdaderamente en Brest-Litovsk (en la actualidad se llama solo Brest). Igual que en el caso anterior, la proposición es cierta pero por razones equivocadas…
Es relativamente fácil inventar nuevos «problemas de Gettier». Chisholm ideó otro muy ilustrativo. Un hombre está observando el horizonte y cree ver una oveja. Así, la proposición «Hay una oveja en la pradera» cumple las condiciones de Platón. Sin embargo, resulta no ser una oveja sino un perro que un pastor camuflaba como si fuera una oveja, a la vez que, en otro nuevo giro de guión, una auténtica oveja permanecía en la pradera oculta al observador por una valla.
Voy a inventarme yo uno. Observo mi biblioteca y veo que la República de Platón está en una de mis estanterías. Veo que junto a la República de Platón está la Física de Aristóteles. De aquí puedo deducir que «la Física de Aristóteles está en una estantería de mi biblioteca» cumple las condiciones y, por tanto, es conocimiento. Sin embargo, ocurre lo de siempre: afino más la vista y me doy cuenta de que al lado de la República no está la Física sino la Metafísica de Aristóteles. La Física está en otro anaquel.
Otro más peliculero. Me presento en la oficina y mato a mi jefe de un disparo con un revolver. Entonces la proposición «Un hombre blanco y con el pelo oscuro es el asesino del jefe» será auténtico conocimiento, ya que yo soy blanco y tengo el pelo oscuro. Pero resulta que cuando yo disparé mi revólver se encasquilló y la bala no llegó a salir, mientras que otro empleado, también blanco y con el pelo oscuro como yo, disparó en ese mismo instante contra nuestro jefe (Ahora que lo releo, me suena que quizá esto lo he leído yo en otro lugar, así que disculpadme si este ejemplo realmente no es de mi autoría. La memoria juega estas pasadas y ¿Quién sabe si todo lo que escribimos no es más que repetir algo que ya leímos pero que no recordamos haber leído?).
Bien, ¿y cómo solucionamos el problema? Una primera salida es la pragmática: no es tan grave. Los problemas de Gettier son excepcionales, siendo la definición de conocimiento de Platón completamente válida en la inmensa mayoría de los casos. Tengamos en cuenta que las definiciones no son dogmas inamovibles, ni capturas de esencias, sino etiquetas que nos permiten pensar. El hecho de que esta definición de para todo el debate que ha dado, ya la da por bastante satisfactoria como «bomba de intuición» que diría Dennett. Vale, pero eso no es causa suficiente para no buscar una mejor solución al problema. Estamos de acuerdo en que la definición es valiosa y funcione casi siempre, pero eso no quita para que no intentemos buscar algo mejor.
Otras salidas consisten en ir añadiendo una cuarta condición que salve los bártulos. Una idea es apelar al fuerte indeflectismo, a la certeza más absoluta. Si analizamos los ejemplos, vemos que fallan porque hay un error en las premisas: Jones no consigue el empleo, no es el auténtico dueño del Ford, confundo la Física con la Metafísica de Aristóteles, no me fijo bien en que la oveja es realmente un perro, no me doy cuenta de que se me encasquilla la pistola… Si hubiéramos verificado mejor estas afirmaciones no habría ningún problema. Sí, pero, ¿hasta qué límite verificamos? Hasta que no quepa ninguna duda, hasta que estemos, en términos cartesianos, ante ideas claras y distintas. De acuerdo, pero no sé si vamos a peor: no podemos tener certeza absoluta de casi nada, por lo que gran parte de lo que hoy consideraríamos ciencia no pasaría la criba. La jugada sale demasiado cara.
Una propuesta ciertamente ingeniosa es la de Alvin Goldman. Desde su teoría causal de la justificación se nos indica que tiene que darse un patrón de relación adecuado entre lo que causa el conocimiento y la justificación del conocimiento, cosa que no se da de en los casos de Gettier. Por ejemplo, si yo veo una manzana con mis ojos, esa observación causa que yo afirme «Aquí hay una manzana» y la confiabilidad que yo tengo hacia mis sentidos justifica mi creencia. En el primer ejemplo de Gettier, los factores que hacen que se crea en la proposición «El hombre que obtendrá el empleo tiene diez monedas en su bolsillo», a saber, haber hablado con el jefe y haber contando las monedas del bolsillo de Jones, no tienen nada que ver con las razones que la hacen verdadera al final: comprobar que Jones obtiene el trabajo y comprobar que tengo diez monedas en mi bolsillo. Hay entonces una relación extraña, anormal, entre la causa de la creencia y su justificación.
Otros intentos han ido en la línea de eliminar el factor azar. Si observamos todos los ejemplo siempre aparece un factor azaroso que hace que la predicción sea verdadera. El problema, claro está, es que eliminar por completo la suerte nos llevaría a una nueva versión del indeflectismo y, de nuevo, estaríamos pagando un precio demasiado alto. Además, también tenemos el problema de definir o comprender bien qué es el «azar», si bien, al menos a mí, me parece sumamente interesante como investigación filosófica: ¿qué relación existe entre el azar y el conocimiento?
Otra idea que me evoca la suerte epistémica es pensar en cuántas veces tenemos explicaciones que parecen casar perfectamente con los hechos, pero que son erróneas. Dicho de otro modo: ¿cuántas veces obtenemos el resultado correcto a partir de una interpretación equivocada? Por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial tenemos programas que juegan al ajedrez y que, sin la menor duda desde hace ya muchas décadas, pasarían un test de Turing ajedrecístico. Podríamos decir que ya que tenemos programas indistinguibles de un humano jugando al ajedrez (tenemos el resultado correcto), hemos descubierto los auténticos procesos cognitivos que utiliza un humano cuando juega (tenemos una teoría correcta). Obviamente, nada más lejos de la realidad. Y es que tener el resultado correcto no es sinónimo de tener la verdad. Mensaje curioso, desde luego.
Pare el que quiera indagar un poquito más, aquí tiene un artículo más amplio.