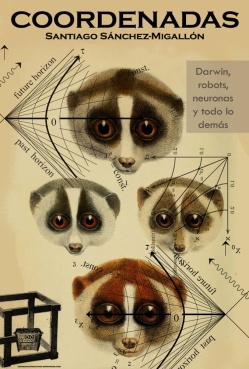Desde los albores de la lingüística, el modelo que se utilizaba para explicar el significado de las palabras (la semántica), era la teoría referencialista del lenguaje. Básicamente sostenía que las palabras significaban algo en la medida que existía un referente en la realidad. Así, la palabra «manzana» significaba si cuando hablábamos de ella nos estábamos refiriendo a una manzana del mundo real. De aquí, además surge la teoría de la verdad como correspondencia: La frase «la nieve es blanca» es verdadera si y solo si la nieve es blanca (tal y como desarrolló Alfred Tarski en 1933 y 1944). Estábamos ante una nueva reformulación del realismo clásico representando fundamentalmente por Aristóteles: mediante el lenguaje podemos hablar de la realidad y habría tantas formas lingüísticas de hablar de la realidad como categorías tenga la realidad. Así, si tuviésemos una descripción del mundo que asignara cada palabra a su referente, tendríamos una teoría completa y perfecta del mundo…
Pero los problemas comienzan. En primer lugar, cuando hablamos de seres imaginarios como, por ejemplo, unicornios, ¿dónde está la referencia real? No pasa nada. Nuestra imaginación crea nuevos mundos (habitualmente combinando elementos del mundo real: caballo + cuerno = unicornio). Sencillamente, las referencias se encuentran en ese mundo mental (verdaderamente, no era tan sencillo… ¿qué tipo de existencia tienen los objetos imaginarios? ¿Qué es y dónde está ese mundo mental?). Después había palabras sincategoremáticas como por, para, en, y, entonces… que no tienen ningún referente ni real ni imaginario ¿qué significan entonces? No pasa nada. Son solo palabras auxiliares que cobran significado cuando se combinan con otras que sí lo tienen. Por ejemplo, si digo «Tengo un regalo para ti», «regalo» y «ti (tú)» tienen plena referencia y «para» la gana al designar la dirección hacia la que va el regalo (de mí hacia ti).
Vale, pero aquí viene un problema gordo: las palabras no solo refieren a un único referente, sino que pueden cambiarlo en función del contexto. Si yo digo «Fuego», la referencia no tendrá nada que ver si estoy señalando con mi mano un cigarrillo en mi boca, a si estoy asomándome por la ventana de un edificio en llamas. Esto, que parece trivial, y casi estúpido, representa una ruptura brutal con la teoría referencialista del significado: no existe un lenguaje universal para hablar de toda la realidad, no existe un único modelo lingüístico del mundo, sino que habrá tantos lenguajes como contextos en los que nos encontremos. De hecho, cada comunidad lingüística utilizará unos significados diferentes que no solo se reducirán a nombrar cada objeto con una palabra distinta, sino a diferencias mucho más profundas. Vamos a ver un ejemplo precioso sacado del libro de Jim Jubak La máquina pensante (muy, muy recomendable), en un capítulo que dedica a las ideas del lingüista George Lakoff:
Por ejemplo, el dyirbal, una lengua aborigen de Australia, que Lakoff expone en su libro de 1987 Women, Fire and Dangerous Things, utiliza tan solo cuatro clases para todas las cosas. Cuando un hablante del dyirbal utiliza un nombre, éste debe ir precedido de una de entre las cuatro palabras siguientes: bayi, balan, balam o bala. Robert Dixon, un lingüista antropólogo, registró cuidadosamente los miembros de cada clase del dyirbal. Bayi incluía a hombres, canguros, zarigüeyas, murciélagos, la mayoría de serpientes, la mayoría de peces, algunos pájaros, la mayoría de insectos, la luna, las tormentas, los arco iris, los bumeranes y algunos tipos de lanzas. Balan incluía a las mujeres, las ratas marsupiales, los perros, los ornitorrincos, los equidnas, algunas serpientes, algunos peces, la mayoría de los pájaros, las luciérnagas, los escorpiones, los grillos, el gusano plumado, cualquier cosa relacionada con el agua o el fuego, el sol y las estrellas, los escudos, algunos tipos de lanzas y algunos árboles. Balam incluía todos los frutos comestibles y las plantas que los producen, los tubérculos, los helechos, la miel, los cigarrillos, el vino y los pasteles. Bala incluía partes del cuerpo, la carne, las abejas, el viento, los ñames, algunos tipos de lanzas, la mayoría de los árboles, la hierba, el barro, las piedras, los ruidos y el lenguaje.
Dixon no creía que, simplemente, las clases se agruparan aleatoriamente y que, para aprender a usarlas, había que aprenderse de memoria cada uno de sus miembros. Estudiándolas más profundamente llegó a ciertas directrices de categorización: Bayi estaba compuesto por hombres y animales (lo masculino); balan por mujeres, agua, fuego y lucha; balam tiene evidente relación con la comida; y bala parecía contener todo lo demás. Pero lo importante es que existían criterios experienciales para categorizar: por ejemplo, los peces eran bayi, por lo que todo lo relacionado con la pesca (lanzas, redes o cualquier aparejo de pesca) era también bayi. De la misma forma, los mitos y las leyendas también influían en las clasificaciones. Los pájaros, siendo animales, deberían ser bayi, pero eran balan ¿Por qué? Porque según la mitología de los aborígenes australianos del noreste de Queensland, los pájaros son los espíritus de las mujeres muertas. Por el contrario, tres especies de pájaros cantores son hombres míticos, por lo que pasan a la categoría de bayi.
El contexto, las prácticas, costumbres, creencias, etc. de una determinada comunidad lingüística, fijarán (y no para siempre) los significados de un lenguaje. Wittgenstein sostenía que los lenguajes están irreversiblemente ligados a formas de vida. A mí me gusta decir que tienen historia: cada acontecimiento histórico (no en el sentido político, sino en tanto en que influye significativamente en la vida de los hablantes) creará nuevas narraciones que podrán modificar los significados.
Pero, es más, el lenguaje puede llegar modificar nuestras capacidades cognitivas. En 2006, Diana Deutsch y sus colaboradores realizaron experimentos con hablantes de chino mandarín. El chino mandarín es una lengua tonal, es decir, una lengua en el que las variaciones del tono en que se pronuncian las expresiones cambian mucho su significado. Por ejemplo, la palabra «ma» puede significar palabras tan dispares como «caballo», «madre», «cáñamo» o «regañar» solo cambiando la duración o intensidad del tono. Deustch hizo un estudio comparativo entre estudiantes de conservatorio chinos (que hablaban mandarín) y norteamericanos (tondos angloparlantes de nacimiento) para comprobar cuándo conseguían desarrollar lo que se conoce como oído absoluto: capacidad de identificar notas aisladas (capacidad muy compleja incluso para los músicos profesionales. Todos podemos identificar notas en el contexto de una canción, al compararlas con otras, pero, por ejemplo, escuchar un fa aislado y reconocerlo como tal es muy difícil). Los datos fueron muy concluyentes: por ejemplo, de entre los estudiantes que habían empezado el conservatorio entre los 4 a 5 años de edad, tenían oído absoluto el 60% de los chinos, frente a solo un 14% de los estadounidenses. Hablar una lengua tonal favorece el desarrollo de oído absoluto, o dicho de un modo más general, según el lenguaje que hables desarrollaras más o menos ciertas habilidades cognitivas.
Sin embargo, esto no tiene que llevarnos a lo que, lamentablemente, la postmodernidad hace continuamente: dirigirnos a un relativismo radical (basándose en la hipótesis de Sapir y Whorf), afirmando que la realidad es una construcción lingüística, y como hay muchos lenguajes diferentes, habrá tantas realidades como lenguajes… ¡ufffff! Y es que prescindir de la realidad siempre es harto peligroso (es lo que tanto les gusta hacer a nuestros ilustres políticos). Vamos a ver unos ejemplos, de lo que se han llamado tipos naturales, es decir, de formas de significar que no obedecen a ningún tipo de construcción lingüística.
En sus experimentos [los de Brent Berlin y Paul Kay] mostraban 144 trozos de material pintado a hablantes de lenguas diferentes. Cuando les pedían a los sujetos que señalaran las partes del espectro que nombraba su lengua, las respuestas parecían arbitrarias. Pero cuando se les pedía que señalarán el mejor ejemplo de, pongamos «grue» [green + blue] (el nombre de una combinación de azul y verde), todos identificaban el mismo azul central y no el turquesa. Independientemente de los términos que utilizara una lengua para los colores, todos los seres humanos parecían estar de acuerdo en qué colores eran más azules, más verdes o más rojos.
Eleanor Rosch conoció los resultados de Berlin y Kay cuando estaba en pleno apogeo de su propio estudio sobre el dani, una lengua de Nueva Guinea en la que solo había dos términos para colores: mili para colores oscuros y fríos (incluyendo el negro, el verde y el azul), y mola para colores claros y cálidos (incluyendo el blanco, el rojo y el amarillo). Se trataba de una sociedad que planteaba un increíble desafío a los resultados de Berlin y Kay ¿Podría Rosch duplicar aquellos resultados con nativos de una lengua tan radicalmente pobre?
Reproducir la prueba de Berlin y Kay no fue difícil. Al enfrentar a los hablantes del dani con los 144 trozos coloreados y pedirles que escogieran el mejor ejemplo de mola, eligieron colores focales, bien el rojo central, el blanco ventral o el amarillo central. Ninguno eligió una mezcla de los tres.
Es más, Rosch fue más allá y realizó un nuevo experimento. Enseñó a un grupo de danis los nombres de ocho colores centrales (elegidos aleatoriamente) y a otro, otros ocho colores no centrales. Con total claridad, el grupo que aprendió los colores centrales lo hizo más rápidamente y recordaba mejor los nombres. Los resultados son evidentes: no todo es una construcción lingüística ya que hay una realidad preexistente que conocemos antes de, ni siquiera, saber o poder nombrarla. Y, por tanto, la construcción de un lenguaje no es algo totalmente convencional o arbitrario, sino que la realidad (o nuestra estructura o forma cognitiva de conocerla) interviene decisivamente.
Como vemos, la semántica es un tema mucho más complejo de lo que a priori podría imaginarse. En la comprensión de un lenguaje influyen aspectos de, prácticamente, todas las esferas de ámbito humano: la realidad, la situación contextual, las costumbres y las creencias, las prácticas sociales, las experiencias vitales, la biología de nuestros sistemas perceptivos, cognitivos e, incluso, de nuestros aparatos fonadores… todos influyen de diversas maneras en que comprendamos el significado de cualquier expresión de un lenguaje.